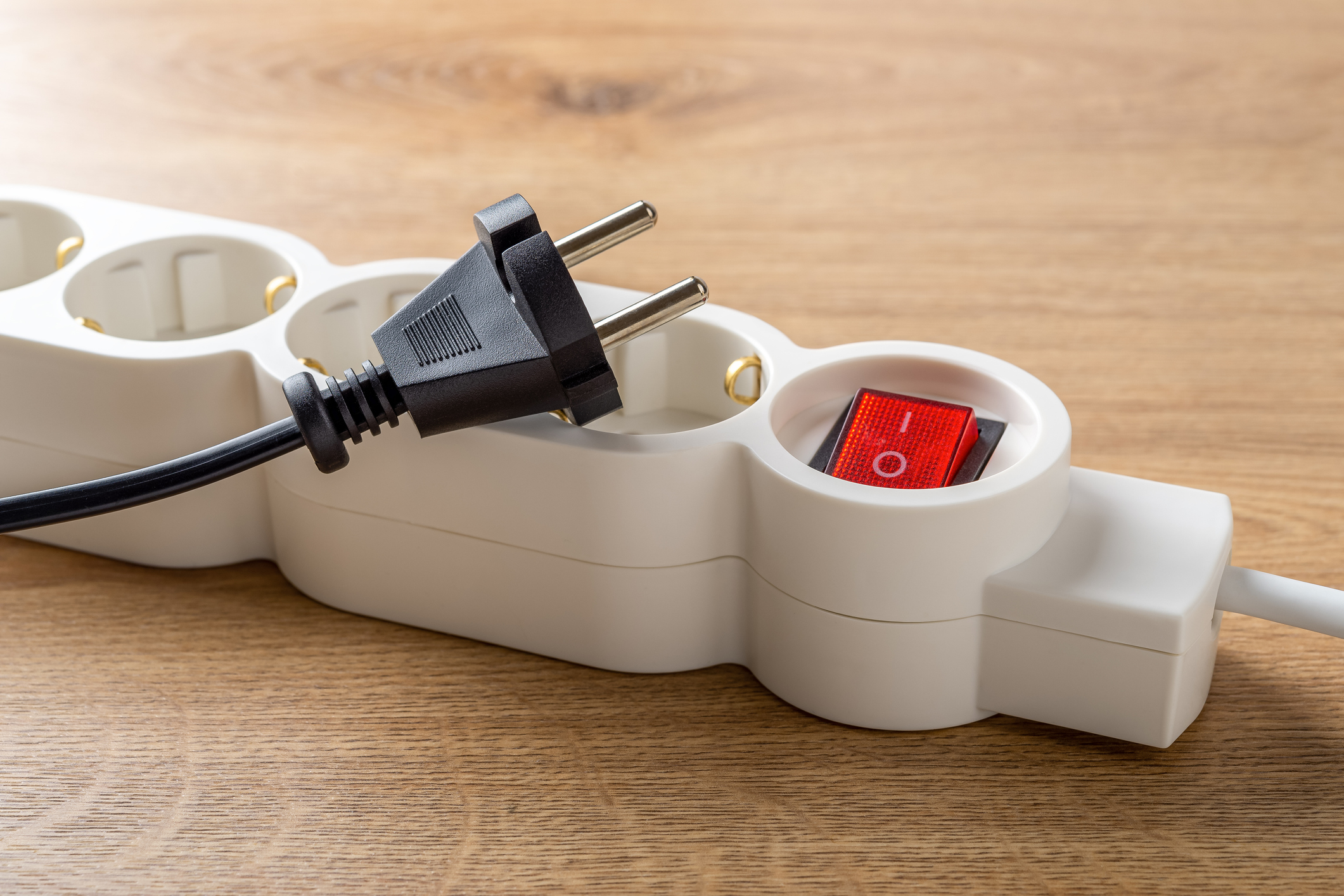Salud Mental al Día: Desafíos y riesgos de la salud mental en la vida universitaria
Tiempo de lectura: 2 minutos La presión académica, la adaptación sociocultural y las secuelas de la pandemia han generado un complejo escenario para la salud mental de los universitarios. El psicólogo, Juan Pablo Pinto, advierte sobre el creciente fenómeno de la automedicación con psicofármacos como una respuesta a estas problemáticas.
Un panorama preocupante afecta la salud mental de los estudiantes universitarios en Chile. La evidencia y diversos estudios, especialmente tras la pandemia, confirman una agudización en la sintomatología asociada a trastornos de salud mental en la población joven. Esta situación se ve impulsada por factores como la alta exigencia académica, nuevas tensiones de adaptación cultural y una creciente «omnipresencia farmacológica» en la sociedad chilena.
Para entender este fenómeno, en un nuevo capítulo de Salud Mental al Día, el psicólogo clínico e investigador doctoral del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad (MIDAP), Juan Pablo Pinto, se refirió a las prácticas de la automedicación y cómo influyen en el contexto universitario.
La salud mental en la educación superior
Según el especialista, el declive de la salud mental durante la etapa universitaria tiene raíces tanto en la población general como en el ecosistema universitario específico. «Claramente, según la evidencia y varios estudios post-pandemia, la sintomatología de salud mental, tanto en la población universitaria como escolar también, y la población chilena en general, se agravó«.
Entre los factores estresores, la democratización en el acceso a la educación superior, si bien es un avance en equidad, ha traído «nuevas tensiones de adaptación a un contexto universitario, no solamente a una exigencia académica, sino también a una exigencia cultural».
Los trastornos más frecuentes entre los universitarios chilenos son los del ánimo, como la depresión, junto con altos índices de trastornos de ansiedad y un notorio aumento en el diagnóstico de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).
Una respuesta farmacológica
Ante este escenario de malestar, ha surgido con fuerza la automedicación con psicofármacos. Pinto distingue dos prácticas principales: el uso para la «modulación emocional» o gestión del malestar psíquico, y una tendencia en alza conocida como «neuroenhancement» o neuropotenciamiento cognitivo.
Este último consiste en «usar el fármaco para potenciar ciertas capacidades innatas como atención, memoria o vigilia», explica el psicólogo. El metilfenidato, comúnmente recetado para el TDAH, es uno de los psicofármacos más utilizados para este fin, especialmente en carreras y universidades de alta exigencia.
Las motivaciones detrás de estas prácticas son variadas y complejas. Van desde mejorar la «performance social» e integrarse, hasta poder sostener la atención en una clase o estudiar en casa. «Pareciera ser que los beneficios prácticos y automáticos de la automedicación parecen sobrepasar los dilemas éticos en relación al riesgo», reflexiona Pinto. El acceso a estos fármacos se ha extendido a mercados informales como ferias, internet y redes de contactos, facilitando su consumo sin prescripción médica.
La «cultura del cuidado» entre pares
La automedicación conlleva serios peligros, como la dependencia, el riesgo de superar el umbral toxicológico del organismo y la posibilidad de adquirir fármacos adulterados. Sin embargo, el investigador de MIDAP destaca un matiz interesante: la existencia de «cuidados dentro del riesgo».
Pinto describe cómo, en un acto de cuidado informal, un estudiante puede ofrecerle un fármaco a un compañero que percibe con altos niveles de angustia o nerviosismo ante una prueba. «Es una práctica riesgosa, es una práctica informal, pero no quita que cierto estudiante perciba a un compañero o compañera pasándola mal (…) y como cuidado le ofrece un fármaco«.
Frente a esta crisis, las universidades han implementado dispositivos de apoyo y semanas de receso. No obstante, Pinto considera crucial que el estudiantado tenga una mayor capacidad de agencia. «No solamente un dispositivo desde la escuela o desde la dirección, sino algo más bien mancomunado con el estudiantado, que sí son los que saben lo que le pasa efectivamente».