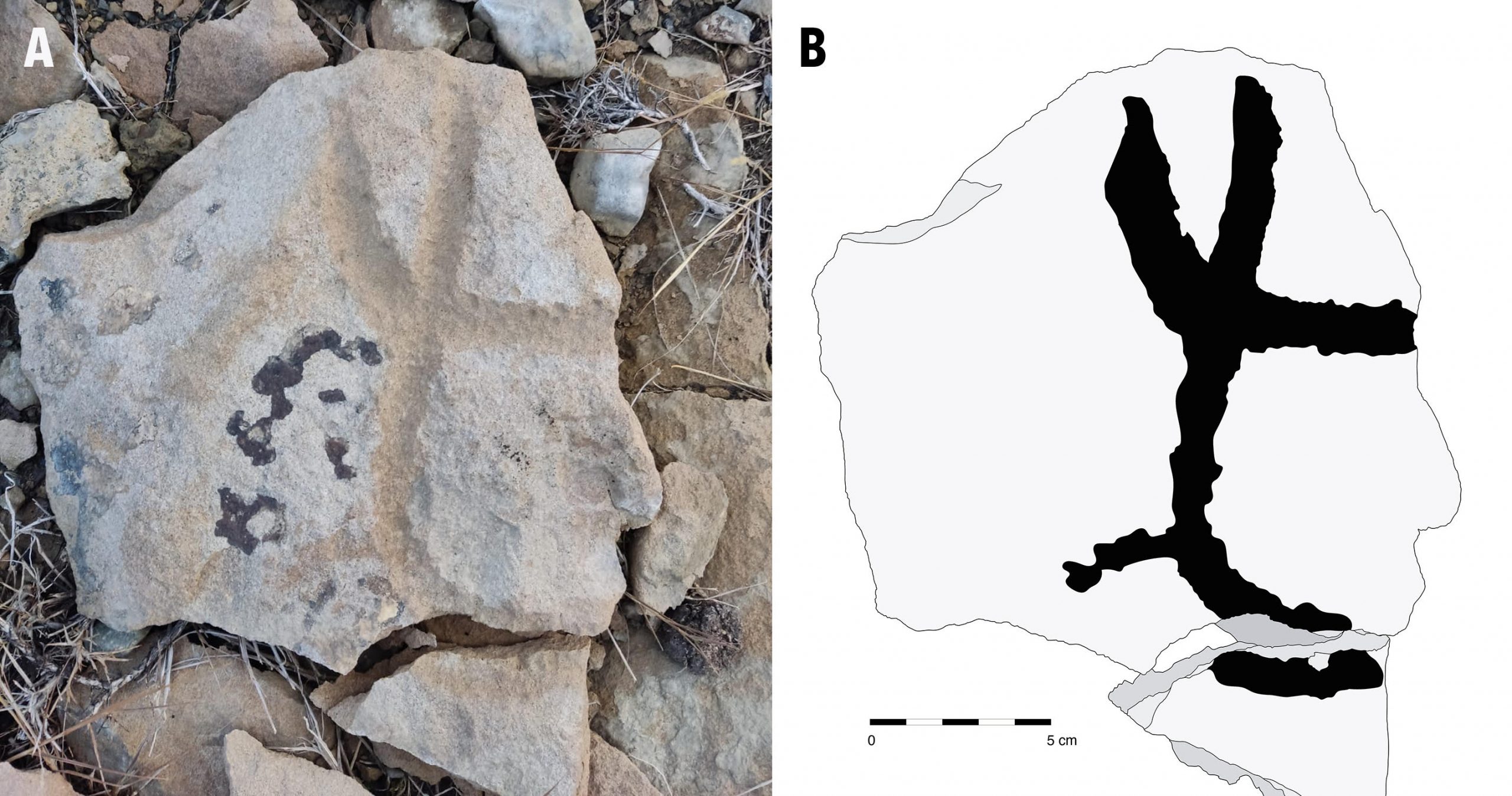Colonialismo científico y brecha de género frenan el avance de la paleontología latinoaméricana

Tiempo de lectura: 2 minutos Los hallazgos, basados en el análisis de más de 170 trabajos de los últimos 30 años, advierten sobre una alarmante subrepresentación de científicos locales y mujeres, impactando directamente las interpretaciones del rico registro fósil de la región.
Un reciente estudio publicado en Communications Biology revela cómo el colonialismo científico y la persistente brecha de género han mermado la investigación paleontológica de mamíferos marinos en Latinoamérica.
Liderada por la Dra. Ana Valenzuela Toro del Centro de Investigación en Tecnologías para la Sociedad (CIAHN) Atacama, junto a las investigadoras Mariana Viglino y Carolina Loch, la investigación destapa marcadas disparidades geopolíticas en la producción científica.
Al analizar más de 170 trabajos de los últimos 30 años, las científicas encontraron que menos del 40% de las publicaciones sobre mamíferos marinos fósiles de Latinoamérica fueron lideradas por investigadores de la región, y casi un tercio de los estudios ni siquiera incluyeron a un científico local.
«Esto muestra que, históricamente, gran parte del conocimiento sobre la fauna fósil de Latinoamérica se ha construido a partir de las investigaciones de paleontólogos de otras latitudes, que solían viajar a nuestro continente para excavar fósiles y otros restos patrimoniales y llevárselos a instituciones extranjeras sin generar colaboración con especialistas locales», explica Valenzuela.
Esta dinámica, calificada como «colonialismo científico«, no solo se refleja en la autoría, sino también en el impacto académico. Los trabajos liderados por instituciones del norte global (como Estados Unidos y Europa) reciben significativamente más citas, un indicador clave de reputación académica.
«Los investigadores con mayor número de citas suelen tener más credibilidad, lo que se traduce en más invitaciones para colaborar y más oportunidades», señala Valenzuela Toro. Esta disparidad perpetúa la noción de que la ciencia producida en Latinoamérica tiene menor calidad, «desconociendo la existencia de numerosos grupos de investigación altamente calificados, así como de la larga trayectoria paleontológica en países como Argentina y Brasil«.
Un hallazgo revelador del estudio es que, paradójicamente, «entre más coautores latinoamericanos tenga un paper sobre mamíferos acuáticos fósiles de Latinoamérica, menos citaciones obtiene«.
Paleontología latinoamericana invisibilizada por los sesgos
Sumado al sesgo geográfico, el estudio evidencia una persistente brecha de género en la paleontología de mamíferos marinos. Aunque el número absoluto de publicaciones con mujeres como primeras autoras ha crecido en las últimas tres décadas, estas siguen siendo una minoría, representando solo el 24% del total de artículos analizados entre 1990 y 2022.
Esta cifra se correlaciona con la baja representación femenina en el campo, donde las mujeres constituyen menos del 8% del total de investigadores. No obstante, las científicas destacan que, aunque pocas, «estas mujeres publican activamente y realizan contribuciones significativas al campo».
La Dra. Valenzuela Toro advierte sobre el «efecto bola de nieve» que produce la combinación de estos sesgos. «Vale la pena preguntarse, cuánto de lo que hoy sabemos y validamos en términos científicos sobre la evolución de los mamíferos marinos y otros animales en el tiempo profundo está influenciado por sesgos sociales estructurales».
La invisibilización de hallazgos por factores ajenos a la ciencia es una consecuencia directa. «Los paleontólogos locales pueden llegar a un espectro territorial de yacimientos fósiles más amplio. No obstante, estos hallazgos permanecen invisibles para la comunidad científica debido a los sesgos coloniales y de género», añade.
Para contrarrestar estas tendencias, la investigadora enfatiza la urgencia de descentralizar el conocimiento y fortalecer la investigación con pertinencia territorial. «Es indispensable una mirada científica con perspectiva de género e inclusión territorial para poder reconstruir de modo efectivo el pasado de nuestro planeta», concluyó.